“Este hombre, por una parte, cree que sabe algo, mientras que no sabe [nada].
Por otra parte, yo, que igualmente no sé [nada], tampoco creo [saber algo].”
(Apología de Sócrates, Platón)
Nadie se lo pidió. No hubo un requerimiento de ningún comité científico, ni del parlamento. Fue todo a iniciativa del gobierno de los EEUU. El pasado 22 de septiembre, Donald Trump convocó a la prensa en el salón Roosevelt de la Casa Blanca para anunciar “nuevas y audaces medidas” para “confrontar la crisis del autismo” (1). Lo acompañaron los más altos cargos en salud del país, además de niños autistas y sus familias. Todos hablaron, pero Trump abrió y cerró la comparecencia.
En primer lugar, la exposición de motivos. Fundamentalmente: el interés personal de Trump hacia el tema, y el “problema de salud pública que supone el ascenso meteórico del autismo”. Sobre prevalencia: “Solía ser de 1 entre 20.000 personas. De ahí pasó, hace solo unos 18 años, a 1 entre 10.000. Hoy en día se estima que tiene autismo 1 entre 31 niños. Incluso más, si hablamos de niños varones. En California - por algún motivo- hay tasas de 1 de cada 12 niños varones”. Este aumento sería, en palabras del propio Trump y del secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., demostrativo de una “epidemia”. También se mencionó, como motivo para tomar cartas en el asunto, la frustración hacia el colectivo médico-científico, a quien se le recriminó pasividad y falta de eficiencia.

Trump trajo sus soluciones. Estas serían: espaciar las vacunas en la primera infancia, retrasar la vacuna de la hepatitis B a los 12 años (“es una enfermedad de transmisión sexual, ¿qué sentido tiene vacunar a niños?”) y, por supuesto, la “bomba” que motiva este artículo: Trump recomendó no tomar paracetamol durante el embarazo y evitar dárselo a los niños de forma rutinaria, por ejemplo tras una vacuna. “No tomen paracetamol. Simplemente no lo tomen. No hay ningún riesgo”.
Es el resumen más respetuoso que podría escribir sobre la comparecencia. Pero hubo mucho más. De Trump: “Hay comunidades que no se vacunan ni toman paracetamol que no tienen autismo, como los amish”. De Kennedy: “Algo así pasa en Cuba, bueno, es un rumor”. De Martin Makary, presidente de la Food and Drug Administration (FDA): “La fiebre es la manera natural con que el cuerpo se defiende de la infección”. También se instrumentalizó el eslogan Believe Women: “Hay mujeres que están convencidas de que una vacuna provocó el autismo de sus hijos, pero a ellas no las queremos creer” (Kennedy). Destacó mucho en todo el acto el gusto por la acción, por lo audaz (bold actions). Y, ya hacia el final, una guinda marca de la casa: cuando una periodista explica a Trump que el Colegio de Obstetricia y Ginecología de los Estados Unidos recomienda usar paracetamol en el embarazo, el presidente (¡presidente!) del país la despachó diciendo “son elestablishment”.
Cuando a los historiadores del futuro les toque estudiar esta época que vivimos, es bien seguro que tendrán que analizar el fenómeno de la desinformación. Uno de los daños colaterales de la era de la información es que existe demasiada, o al menos demasiada para ser correctamente analizada. Los datos crudos llegan al mismo tiempo a los expertos y a los ignorantes, y los segundos son siempre los más rápidos en tirar conclusiones, y en vociferarlas.
Para empezar: es de una total y absoluta falta de rigor hablar de prevalencia del autismo sin dar una definición del trastorno, ni explicar los cambios en criterios diagnósticos y métodos de detección que se han dado en los últimos años.

Una definición oficial y aceptada de los Trastornos del Espectro Autista (TEA) sería: “condición del neurodesarrollo que provoca algún grado de dificultad en la interacción social y la comunicación, patrones atípicos de actividad y comportamiento; por ejemplo, dificultad para pasar de una actividad a otra, gran atención a los detalles y reacciones poco habituales a las sensaciones.” (2) Es decir, el antiguo “diagnóstico de autismo” es, bajo el paradigma moderno, una pequeña parte del actual espectro autista. Por lo tanto, comparar los “diagnósticos de autismo” de 1990 con la actual “inclusión en el espectro” supone un clamoroso error de interpretación.
El TEA, como cualquier otra condición médica, no puede ser analizado sin examinar los condicionantes sociales que favorecen su detección. La inclusión en el espectro comienza con la observación del comportamiento de los niños por parte de padres y maestros; por tanto, es mucho más frecuente en contextos sociales de riqueza y modernidad, que puedan centrarse en la infancia (como California…). Pensemos en un niño que presenta pequeños problemas para comunicarse: la probabilidad de ser incluido en el espectro de TEA será mucho mayor si es hijo único en una pudiente familia californiana, que, pongamos, si pertenece a una fratría de ocho de una familia amish en Utah, o de una familia cubana. Comparar la prevalencia de autismo de un escenario con otro es, de nuevo, un clamoroso fallo científico.
Habida cuenta de lo anterior, cualquier característica que acompañe a la vida de una familia nuclear del primer mundo (como tratar la fiebre y el dolor durante la gestación) podría mostrar correlación estadística con la inclusión del hijo en el espectro autista. Pongamos: viajes del padre en avión, o uso de cosméticos por la madre. Pero el objetivo de los estudios observacionales no es el de relacionar datos inconexos, sino el encontrar relaciones causales que hemos sospechado previamente de forma razonada, expresada mediante una hipótesis plausible y comprobable. De lo contrario, lo más probable es que nos hallemos ante una correlación espuria (causada por una tercera variable no controlada), como aquel ejemplo en que el consumo de helados aumentaba los ahogamientos en las piscinas.
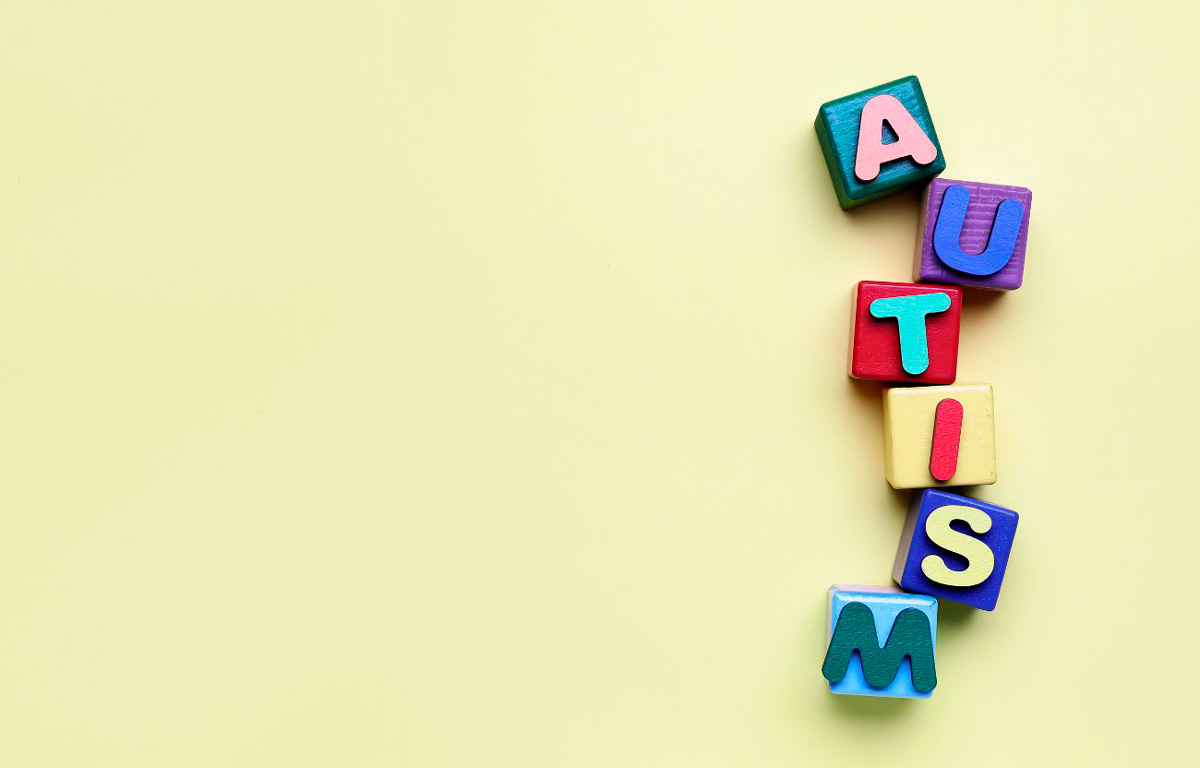
Efectivamente, existen estudios publicados que han analizado una posible correlación entre exposición prenatal a paracetamol y desarrollo de autismo por el niño (3,4), pero todos ellos han sido fuertemente criticados y refutados por incurrir en fallos metodológicos y sesgos de confirmación (5). Por ejemplo, ninguno de ellos evaluó la tercera variable más evidente: ¿por qué la madre tomaba paracetamol? ¿no sería más plausible que el trastorno del neurodesarrollo esté en relación con la infección que provocó la toma de antitérmicos? Otro ejemplo: sí se sabe que la edad parental avanzada aumenta el riesgo de padecer autismo, pero esta variable no se incluyó en estos estudios. El trabajo más sólido conocido sobre paracetamol y autismo estudió a 2.5 millones de niños nacidos en Suecia entre 1995 y 2019, sin hallar relación alguna entre las dos variables, y atribuyendo las relaciones encontradas en estudios menores al llamado sesgo de confusión familiar (factores de confusión que pueden compartir miembros de una misma familia) (6).
¿Son los firmantes de estos estudios menores “malos científicos”? No necesariamente. La observación ha sido siempre el primer paso para encontrar una relación de causalidad. Pero sí han pecado de apresurados e imprudentes a la hora de airear hallazgos tan débiles. Habrá quien diga que son víctimas del “publicacionismo” médico. Está por ver si su temeridad no causará un verdadero problema porque, hoy en día, paracetamol es el medicamento conocido más seguro para tratar fiebre y dolor en la gestación. Sus alternativas (AINEs o pirazolonas), sí han demostrado un riesgo para el feto; y la alternativa de Trump (“tough it out” o “ser duro y aguantarse”) también podría ser más nociva que tomar paracetamol.
Es imperante decirlo:
I) Paracetamol es el medicamente más seguro para tratar el dolor y la fiebre durante la gestación.
II) No existe, a día de hoy, ninguna evidencia fiable de relación causal entre la exposición prenatal a paracetamol y trastornos del neurodesarrollo (7).
Cualquier consideración contraria es infundada a nivel científico. El que interpreta estos estudios como una “llamada a la acción” lo hace, o bien por ignorancia o, quien sabe, por motivos subrepticios. El tiempo será, como siempre, el juez de todas las cosas.
Felipe Trillo Taboada de Zúñiga
Médico de Familia, máster en Bioética
Secretario de la Comisión de Ética y Deontología del
Colegio Oficial de Médicos de A Coruña
(1) Vídeo: Trump links autism with pain relief drug Tylenol (Sky News). Link a vídeo de la conferencia.
(2) Organización Mundial de la Salud
(3) Alwan, S., Conover, E.A., Harris-Sagaribay, L. et al. Paracetamol use in pregnancy — caution over causal inference from available data. Nat Rev Endocrinol 18, 190 (2022).
(4) Prada D, Ritz B, Bauer AZ, Baccarelli AA. Evaluation of the evidence on acetaminophen use and neurodevelopmental disorders using the Navigation Guide methodology. Environ Health. 2025 Aug 14;24(1):56. doi: 10.1186/s12940-025-01208-0. PMID: 40804730; PMCID: PMC12351903.
(5) Damkier P, Cleary B, Weber-Schoendorfer C, Shechtman S, Cassina M, Panchaud A, Diav-Cirtin O. Handle with care - interpretation, synthesis and dissemination of data on paracetamol in pregnancy. Nat Rev Endocrinol. 2022 Mar;18(3):191. doi: 10.1038/s41574-021-00605-y. PMID: 34907340.
(6) Ahlqvist VH, Sjöqvist H, Dalman C, et al. Acetaminophen Use During Pregnancy and Children's Risk of Autism, ADHD, and Intellectual Disability. JAMA. 2024;331(14):1205-1214. doi:10.1001/jama.2024.3172



